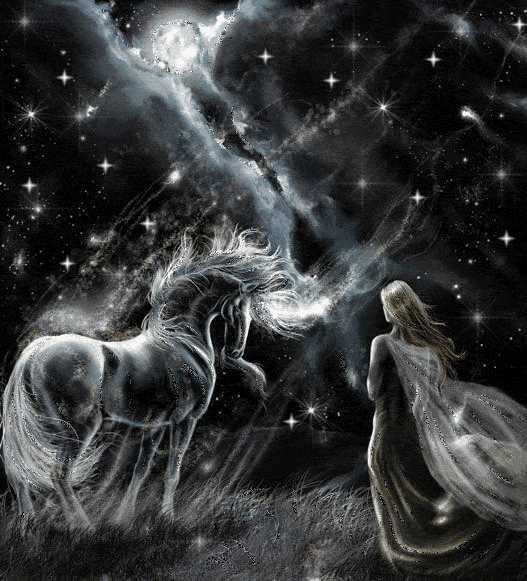La adopción por parte de homosexuales o adopción homoparental ha sido objeto de discusión legal, psicológica y hasta religiosa a lo largo de varias décadas. Muchas veces asociada a actos inmorales o desviaciones conductuales, la homosexualidad ha sido considerada pecado, crimen y, en tiempos más recientes, enfermedad mental. Los principales cuestionamientos hacia este tipo de adopción se basan en las posibles consecuencias que podría tener en los niños, ya sea en su identidad o conducta sexual. En esta discusión, tanto la ciencia como el estigma han alternado protagonismo y han influido en los debates legales sobre este tipo de adopción. Veamos qué dice la evidencia.
- La homosexualidad fue considerada durante muchos años como un desorden mental, incluyéndose durante décadas en los manuales de diagnóstico psiquiátrico; sin embargo, más de tres décadas de evidencia científica han descartado esta hipótesis.
- La estigmatización de los homosexuales se extendió a las leyes, generando en muchos países prohibiciones que han ido siendo derogadas en países como EEUU, Francia, Australia y Nueva Zelanda, por mencionar algunos.
- De acuerdo con una reciente investigación de expertos de Harvard y el MIT, existe un factor genético que explicaría, en parte, la atracción hacia personas del mismo sexo.
- Organizaciones como la Asociación Americana de Psicología (APA) y la Academia Americana de Pediatría (AAP) se han pronunciado a favor de la adopción homoparental.
- Según la AAP, existe una gran cantidad de evidencia científica que indica que no existe relación de causa y efecto entre la orientación sexual de los padres y el bienestar de los niños.
Adopción homoparental: los temores más extendidos
En la mayoría de los países en los que se prohíbe, se cree que la adopción por parte de homosexuales genera una serie de efectos negativos en los niños. Conflictos de identidad sexual; afectaciones en el desarrollo personal (mayores niveles de ansiedad, problemas de adaptación); dificultades en las relaciones sociales (que sean estigmatizados por otros niños); y miedo a que sean abusados sexualmente, son algunos de los temores más extendidos, por ejemplo, en los Estados Unidos. Así lo señala la Asociación Americana de Psicología.
Estos temores muchas veces se ven reflejados en leyes prohibitivas como la hondureña, que impide explícitamente la adopción por parte de homosexuales o la del estado de Florida, que hasta el 2014, establecía la misma barrera. Según el estudio “Lesbian & Gay Parenting”, publicado por la Asociación Americana de Psicología, han sido tres los criterios que históricamente han sustentado las decisiones judiciales adversas sobre este tipo de adopción en Estados Unidos: que los homosexuales son mentalmente enfermos, que las lesbianas son menos maternales que las mujeres heterosexuales y que las relaciones entre homosexuales dejan poco tiempo para la interacción entre padre e hijo.
Cabe preguntarse si estas ideas tienen fundamento, y si es así, ¿por qué algunos países como Francia, Reino Unido, Australia o Chile permiten la adopción homoparental? ¿Están poniendo en riesgo a los niños? Para aclarar estas dudas hagamos un breve repaso por las distintas formas de catalogar a la homosexualidad a lo largo de los años.
La homosexualidad y las fronteras de lo normal
La homosexualidad fue considerada durante años un desorden mental que debía ser tratado. Herramientas de categorización y diagnóstico como el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM) de la Asociación Americana de Psiquiatría (de aquí en adelante APA, no confundir con la Asociación Americana de Psicología) y la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) consideraban a la homosexualidad como una desviación sexual o parafilia hasta la década de los 70 y la clasificaban junto con el voyerismo, el fetichismo, la zoofilia y la pedofilia. Esto se puede apreciar en el DSM I, el DSM II, el DSM III y el CIE-9. En este último, por ejemplo, la homosexualidad era definida como la exclusiva o predominante atracción sexual hacia personas del mismo sexo.
Sin embargo, ninguno de estos manuales fue el primero en catalogar a la homosexualidad como una anomalía: Richard von Krafft-Ebing lo había hecho el siglo anterior. Este psiquiatra alemán de la Universidad de Viena publicó en 1886 “Psycopathia sexualis", el primer libro dedicado enteramente a denominar y clasificar las perversiones sexuales. Para Krafft-Ebing, el objetivo del deseo sexual era únicamente la procreación, por lo que cualquier otro fin que se desviara de este propósito era una perversión. Bajo esa lógica, incluyó a la homosexualidad dentro de la paraesthesia o el deseo sexual sobre objetos “equivocados”.
Es importante entender que la calificación de una conducta como desorden mental se basa en ciertos criterios de normalidad que sirven como frontera para determinar qué es y qué no es un desorden. ¿Y qué sucede con los criterios de normalidad? Pues varían, entre otros factores, por los avances científicos. Incluso en la actualidad, de acuerdo a un artículo publicado en Psychological Medicine, una de las revistas académicas más importantes en Psicología, no existe una definición de desorden mental escrita en piedra, sino que se trata más bien de un concepto en constante mejora.
Dentro de las posibles causas de la homosexualidad, las primeras teorías sostenían que estaba relacionada a defectos internos o a agentes patógenos externos que podían afectar el normal desarrollo de la persona, ya sea en la etapa prenatal o postnatal, como exposición hormonal intrauterina, excesivos cuidados maternales, paternidad inadecuada u hostil, abuso sexual, entre otros.
Las teorías psicoanalíticas, por su parte, comenzaron a tener sus propias ramificaciones en torno al tema de la homosexualidad. Sigmund Freud sostuvo en sus “Tres Ensayos sobre sobre la Teoría de la Sexualidad” (1905) que la homosexualidad no podía ser una condición degenerativa, como la había definido Krafft-Ebing, pues estaba presente en personas cuya eficiencia y capacidad cognitiva estaba comprobada. Freud creía más bien que todos nacemos con tendencias bisexuales y que la homosexualidad podía ser una fase transitoria en el desarrollo heterosexual.
Tras su muerte en 1939, muchos psicoanalistas postfreudianos desarrollaron sus propias teorías sobre la homosexualidad, uno de los más influyentes fue Sándor Radó, que a diferencia de Freud, descartaba la idea del bisexualismo innato y creía más bien que la heterosexualidad era la única norma biológica, argumentando que la homosexualidad era causada por una crianza inadecuada. Esto dejó la puerta abierta para el surgimiento de las famosas terapias de “cura” o de “conversión”, que se hicieron bastante populares a lo largo de esas décadas, en las que la homosexualidad era vista como una anomalía. Además, las teorías psicoanalíticas tuvieron mucha influencia en los criterios usados para determinar los desórdenes mentales del DSM-I (1952), el primer manual publicado por la APA, donde se incluyó a la homosexualidad como un desorden mental.
A finales de la década de los 40, sin embargo, trabajos como el del profesor de la Universidad de Indiana, Alfred Kinsey, pionero en la investigación sobre la sexualidad humana, apuntaban que la homosexualidad era una conducta mucho más cercana a la normalidad de lo que se pensaba. Para Kinsey, la mayoría de las personas intercambia a lo largo de su vida una serie de experiencias tanto heterosexuales como homosexuales, independientemente de su orientación sexual. Señalaba, además, que la capacidad de un individuo de responder eróticamente a cualquier tipo de estímulo, independientemente de si lo provee una persona del mismo sexo o del sexo opuesto, es básica en las especies, afirmación que le iba quitando peso a los argumentos que sostenían que era una desviación. Agregaba, asimismo, que los patrones de heterosexualidad y homosexualidad son conductas aprendidas, que dependen en un grado considerable de las costumbres que se validen en el entorno donde uno ha crecido.
Posteriormente, las mismas instituciones que antes habían considerado a la homosexualidad como una anomalía fueron paulatinamente cambiando su posición. Así lo hizo la APA en 1974, al retirar a la homosexualidad de sus manuales de diagnóstico, adelantándose casi 20 años a la OMS, que hizo lo mismo en 1992 a medida que la evidencia científica desmitificaba los supuestos perjuicios de la homosexualidad.
Ya en el 2019, un análisis genético de casi medio millón de personas ―la mayor investigación genética de la historia en torno a la orientación sexual― realizado por investigadores de la Universidad de Harvard y el Massachusetts Institute of Technology (MIT) se ha convertido en la evidencia más relevante hasta la fecha de que no existe un gen específico que determine la homosexualidad, como lo sostenían algunas teorías que se hicieron populares en los 90, sino más bien una interacción de varios genes que explicarían, en parte, la atracción hacia personas del mismo sexo. Esta influencia genética ―entre el 8% y el 25% de las conductas no heterosexuales― no predice si una persona será homosexual, bisexual o heterosexual, sin embargo, revela la complejidad detrás de la sexualidad humana, que requiere de mayor evidencia para determinar otros factores influyentes.
Padres homosexuales, ¿niños homosexuales?
Ya en tiempos más recientes, diversos estudios se han centrado en analizar las consecuencias en los niños de la crianza homosexual. Charlotte Patterson, de la Universidad de Virginia, es una de las principales investigadoras sobre el tema, y en una revisión de estudios, titulada “Children of Lesbian and Gays Parents”, analizó la evidencia existente sobre el desarrollo personal y social de los niños con padres homosexuales, ocupándose de tres aspectos de su identidad sexual: la identidad de género, los roles de género y la orientación sexual. La identidad de género se relaciona con la autoidentificación de una persona como hombre o mujer; los roles de género refieren a las actividades u ocupaciones que ciertas sociedades asimilan como masculino, femenino o ambos; y la orientación sexual refiere a la elección de parejas sexuales, ya sea heterosexual, homosexual o bisexual. Patterson no encontró evidencia significativa para afirmar que la crianza homoparental compromete de alguna forma el desarrollo psicosocial de los niños.
Al respecto, Susan Golombok, directora del Centro de Investigación Familiar de la Universidad de Cambridge y Fiona Tasker, de la Universidad de Londres, estudiaron la influencia de padres homosexuales en la orientación sexual de los niños durante más de 10 años ―en su tránsito hacia la adolescencia― en más de 40 menores criados tanto por homosexuales como por heterosexuales. Al comparar los resultados, la gran mayoría de los 25 participantes con madres lesbianas se identificó como heterosexual ―solo dos se identificaron como homosexuales―.
Los roles de género fueron también estudiados por Richard Green, reconocido sexólogo y psiquiatra estadounidense, quien no encontró diferencias entre los 56 niños criados por lesbianas y los 48 criados por madres heterosexuales con respecto a sus programas de televisión favoritos, personajes, juguetes o juegos preferidos. Algunos indicadores en las entrevistas dieron cuenta de que los niños criados por madres lesbianas tenían una menor tendencia a seguir ciertos roles de género en comparación con los niños de las madres heterosexuales. Estos resultados fueron presentados en la Reunión Anual de la Asociación Americana de Psicología de 1979 y hoy forman parte de los estudios que validan la posición institucional de la Asociación en favor de la adopción homoparental.
"Los estereotipos no se sustentan en data"
Con el paso del tiempo y la publicación de diversos estudios que mostraban la inexistencia de evidencia científica para afirmar que existen diferencias significativas entre la crianza de padres homosexuales y heterosexuales, varias instituciones científicas empezaron a apoyar la adopción homoparental.
En 1973, la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) retiró a la homosexualidad de su lista de desórdenes mentales, señalando que la homosexualidad por sí misma no compromete el juicio, la estabilidad, confiabilidad o capacidades sociales o vocacionales de las personas. Al año siguiente, la Asociación Americana de Psicología hizo lo mismo, avalando su decisión en las más de tres décadas de evidencia sobre el tema.
En la misma línea, varios de los comités de expertos que conforman la Academia Americana de Pediatría (AAP) llevaron a cabo en el 2005 un análisis multidisciplinario sobre los efectos del matrimonio, la unión civil y la convivencia en el aspecto legal, financiero y psicológico de los niños con padres homosexuales. En el documento hacen referencia a la importancia de establecer políticas públicas que promuevan un entorno emocional sano, que genere bienestar psicológico y legal en los niños, independientemente de la orientación sexual de los padres, mostrando de esta manera su apoyo a la adopción homoparental.
De acuerdo con la publicación de la AAP, "más de 25 años de investigación han documentado que no existe relación entre la orientación sexual de los padres y ninguna medida de ajuste emocional, psicosocial y conductual de un niño”. Es más, la investigación añade que “estos datos han demostrado que no hay riesgo para los niños como resultado de crecer en una familia con uno o más padres homosexuales". En el 2013 la Academia Americana de Pediatría reafirmó su apoyo a la adopción homoparental: "una gran cantidad de investigaciones científicas documenta que no hay relación de causa y efecto entre la orientación sexual de los padres y el bienestar de los niños".
La Asociación Americana de Psicología, por su parte, adoptó en el 2012 una posición institucional al respecto, llegando a considerar a los padres homosexuales como un grupo social estigmatizado, sosteniendo que las creencias sobre ellos no están basadas en experiencias personales, sino que son culturalmente transmitidas. Cierran su comunicado, con una frase que hace notar no solo su apoyo, sino su rechazo hacia el tratamiento que la homosexualidad ha tenido en la esfera social: “los estereotipos no se sustentan en data”.